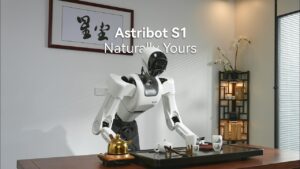Navegando por el terreno del colonialismo de datos y el movimiento hacia la descolonización digital
Siguiendo las narrativas de Silicon Valley, las plataformas han surgido como presagios de unidad y oleadas de movimientos democráticos. El movimiento paraguas o las protestas de Black Lives Matter, por ejemplo, han sido citados a menudo como ejemplos de cómo las plataformas digitales desempeñan un papel crucial en los movimientos democráticos (Agur y Frisch, 2019). En oposición a esta narrativa, académicos y grupos de activistas sostienen que las empresas de redes sociales, a pesar de conectar al mundo, también refuerzan las estructuras de poder coloniales (Couldry & Mejias, 2019).
Esta publicación de blog desarrollará la colonización del yo a través de paisajes digitales, navegados a través de la lente de, p. Couldry y Mejías, así como estudiosos de la descolonialidad como Said (1978). Profundizaré en las narrativas de cómo los datos están colonizando la vida humana desde dos perspectivas: las prácticas coloniales en curso contra los moderadores de contenido, pero también contra los usuarios finales de las tecnologías digitales. A continuación, analizaré cómo la soberanía de los datos y la transparencia algorítmica podrían oponerse a tales prácticas.
Las plataformas digitales como arquitectura colonizadora
Para comprender mejor el dominio de los gigantes tecnológicos globales en nuestras interacciones digitales diarias, debemos contextualizarlo en el marco más amplio del colonialismo de las plataformas digitales. En su análisis, Couldry y Mejías (2019) muestran una nueva forma de dominancia que se extiende mucho más allá de las meras transacciones comerciales.
Couldry y Mejías establecen paralelismos inquietantes con la colonización histórica, que estuvo marcada por la apropiación de tierras, cuerpos y recursos para obtener ganancias de capital. La colonización de datos, en su opinión, representa una nueva frontera donde se extrae la vida humana y se cuantifica su valor. Sostienen que la mayoría de las empresas que forman parte de la red digital, en particular los “cinco grandes” gigantes tecnológicos (Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft) cuantifican la interacción social para obtener ganancias. El objetivo principal de su recopilación y análisis de datos no es mejorar la experiencia del usuario, sino crear patrones de consumo predecibles e integrar a las personas en sus vastas redes de datos. Sin embargo, la perspectiva de Couldry y Mejías difiere de la de algunos de sus contemporáneos. Evitan la noción de esta tendencia como una innovación capitalista moderna. Más bien, sostienen que es una continuación del modus operandi capitalista, que históricamente convirtió la actividad humana en trabajo con fines de lucro. En esta nueva era, la vida no sólo se vive sino que se transforma en datos para la explotación económica.
Tienen cuidado de distinguir entre la violencia explícita asociada con el colonialismo tradicional y la naturaleza más sutil, pero aún omnipresente, de la colonización de datos. Si bien esto último puede no manifestarse a través de una violencia abierta, su impacto (a través de la vigilancia, la mercantilización y la marginación) sigue siendo profundamente dañino. En el centro del argumento de Couldry y Mejías está la crítica de las ideologías que sustentan la colonización de datos. Estas ideologías, que retratan engañosamente los datos como un recurso natural maduro para su extracción al servicio de la construcción comunitaria y la democracia, deben ser cuestionadas enérgicamente. La resistencia implica algo más que simplemente evitar las herramientas de extracción de datos o crear plataformas alternativas; requiere desmantelar las ideologías que legitiman tales prácticas invasivas. De cara al futuro, Couldry y Mejías abogan por un futuro que valore la conexión humana, la solidaridad y las experiencias auténticas por encima de la incesante recopilación y análisis de datos: un futuro donde la vida no se reduzca simplemente a un punto de datos. Si bien algunos podrían considerar estos argumentos como distópicos, Couldry y Mejías señalan que el colonialismo tradicional fue, por supuesto, más brutal. Sin embargo, quieren mostrar a través de su análisis que las prácticas y estrategias subyacentes tienen sus raíces en la ideología del colonialismo.
Más allá del usuario promedio de medios digitales y del análisis de Couldry y Mejías, persisten prácticas brutales de colonización. Un ejemplo son los moderadores de contenidos en Kenia. Allí, los trabajadores locales se integran a la economía digital no como participantes con agencia sino como trabajadores que realizan tareas como la moderación de contenidos en condiciones extenuantes y por un salario mínimo. Esta dinámica es una iteración moderna de la explotación colonial en la que el trabajo de las poblaciones locales se aprovecha en beneficio de una élite distante, haciéndose eco de las estructuras opresivas del pasado. Además, muestra cuán amplias son las prácticas coloniales. De la extracción de datos personales a la extracción de mano de obra de manera colonial.
Recursos, trabajo y ganancias.
“Si los datos son el nuevo petróleo, entonces los países en desarrollo y los países menos desarrollados (PMA) son los nuevos campos petroleros (Dhwani Goel, 2021)”.
Esta idea, astutamente señalada por el exalumno de la LSE Dhwani Goel en 2021, delinea un paisaje digital aún atrapado por las cadenas de las estructuras coloniales. Estas estructuras, aunque en su mayoría invisibles, perpetúan un ciclo de explotación que favorece a las antiguas potencias coloniales imperialistas, como Estados Unidos o países europeos como Alemania o el Reino Unido.
Los campos petroleros metafóricos de la era digital (antiguas colonias, como India, Bolivia o el Congo) se han transformado, sin saberlo, en enormes reservas de datos digitales recolectados meticulosamente y enviados a Silicon Valley para su procesamiento y, en última instancia, lucración (Dhwani Goel, 2021). Esta dinámica no termina simplemente con los datos. Desde los mineros de coltán en el Congo, los moderadores de contenido en Kenia hasta los mineros de litio en Bolivia, se despliega un desolado panorama de explotación, donde el fruto del trabajo es saboreado por empresas firmemente arraigadas en China, Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, el “trabajo” en las plataformas digitales está tan segregado como solía estarlo en tiempos del colonialismo.
Un ejemplo de esta explotación neocolonial es la historia de Daniel Motaung, un moderador de contenidos que quedó traumatizado después de trabajar como moderador de contenidos para Meta, limpiando líneas de tiempo de Instagram y Facebook por tan solo 1,50 dólares al día. Al tener que ver decapitaciones, explotación sexual infantil y otros contenidos horribles durante muchas horas al día, decidió organizar a sus compañeros de trabajo en un sindicato para obtener mejores salarios y condiciones laborales. Como consecuencia, fue despedido y Meta incluso intentó impedir que Motaung hablara mediante una orden de silencio, alegando que hablar con la prensa podría sesgar el caso.
Estas historias no son aisladas, con paralelos evidentes en Indonesia y Filipinas, donde los trabajadores, atrapados en tareas psicológicamente dañinas, se ven privados de los centros de ayuda y redes de seguridad social necesarios, lo que a menudo termina en una espiral de traumas invisibles y trastorno de estrés postraumático no tratado. Por supuesto, los ingenieros de software de Silicon Valley, que ganan más de 200.000 dólares al año, no tendrán que hacer ese trabajo sucio. “La moderación no es un aspecto secundario de lo que hacen las plataformas. Es esencial, constitucional, definitorio. Las plataformas no solo no pueden sobrevivir sin moderación, sino que tampoco son plataformas sin ella” (Gillespie, 2018, p.21). Esta tarea necesaria, la columna vertebral de la plataforma, se está subcontratando a una antigua colonia, reforzando las estructuras poscoloniales donde una clase alta blanca se está volviendo realmente rica al explotar la mano de obra barata de los africanos.
Valores, dominación y exclusión
Para agregar otro alcance teórico a este análisis, el trabajo de cambio de paradigma Orientalismo de Edward Said (1978) desató una lente crítica que puede aclarar tales prácticas colonizadoras. Las narrativas en las que Occidente percibe al Sur Global como una entidad “subdesarrollada” e “incivilizada” pueden verse en las estrategias empleadas por los cinco grandes y sus homólogos chinos. Hay una apariencia altruista, una agenda impulsada bajo la misión de “conectar” y “elevar”, que va de la mano con la explotación de, por ejemplo, las relaciones públicas. moderadores de contenidos. Además, acecha una búsqueda de una acumulación desenfrenada de capital a través de los mercados emergentes del Sur Global.
Esta observación se vuelve aún más visible cuando ubicamos la colonización de la vida de Couldry y Mejías dentro del marco saidiano. Ambos marcos lamentan la visión reduccionista de Occidente sobre el Este o el Sur Global, a menudo vistos como paisajes maduros para la extracción y la influencia, en lugar de socios iguales en una narrativa global compartida. Mientras Said critica la arraigada tradición occidental de percibir el “Oriente” como una tierra exótica, misteriosa y “atrasada” que necesita “civilización”, Couldry y Mejías ofrecen un corolario en el ámbito digital. Los gigantes tecnológicos actuales, en cierto sentido, son los nuevos “orientalistas”. Su misión de “conectar” y “elevar” puede compararse con la “carga del hombre blanco” de los colonizadores, la noción de que es deber de Occidente mejorar las condiciones de sus súbditos coloniales “inferiores”. Sin embargo, esta colonización moderna ocurre de dos maneras. Sucede en antiguas colonias, p. Kenia, e incluso va más allá al colonizar la vida humana mediante la distracción de los datos como recursos valiosos. El objetivo sigue siendo aprovechar mercados intactos, extraer recursos valiosos (tanto de datos como monetarios) y fortalecer el dominio global.
A continuación, se puede establecer una conexión entre la tradición pictórica orientalista y la representación visual de las plataformas digitales. Así como las pinturas orientalistas a menudo presentaban una versión exotizada, distorsionada y a menudo erotizada de Oriente al público occidental, las plataformas digitales presentan una imagen tan distorsionada de sus servicios. Comercializarlos como contribuyentes a una sociedad más igualitaria cubre las prácticas coloniales en su cadena de producción. Otros ejemplos bien conocidos incluyen la minería de coltán en el Congo o la falta de moderación de contenidos en lenguas minoritarias.
Más allá de esto, plataformas como Netflix también dan forma y presentan narrativas del Sur Global de maneras que sean aceptables y rentables para los consumidores occidentales. No se trata sólo de representación; se trata de mercantilizar culturas, historias e identidades. El atractivo de dicho contenido podría generar un aumento de audiencia y suscriptores, pero ¿a qué costo? Las realidades matizadas y multifacéticas de estas regiones corren el riesgo de quedar ahogadas en un mar de estereotipos.
En esencia, de manera muy similar a cómo el concepto de orientalismo de Said iluminó la problemática mirada de Occidente sobre Oriente, las teorías de Couldry y Mejías (2019) desenmascaran la nueva forma de orientalismo de la era digital, en la que los gigantes tecnológicos son los artistas y su lienzo es el ciberespacio.
Combinando estas narrativas, las empresas tecnológicas globales ven a los seres humanos en territorios coloniales anteriores –pero también en países como Estados Unidos– como paisajes oportunos para realizar pruebas y, sobre todo, para acumular importantes ingresos.
Esta dominación del ciberespacio bajo el lema de “fomentar las conexiones globales” no es sólo económica; también es cultural y psicológico, ya que los valores y mecanismos de las entidades tecnológicas redefinen cómo vemos los datos personales y hasta qué punto dichos datos personales podrían extraerse. De esto se concluye que abordar el colonialismo de datos exige una estrategia multifacética.
Es importante comprender y resistir la recopilación y mercantilización generalizada de nuestros datos y desafiar las ideologías subyacentes que la facilitan. Se trata de redefinir la narrativa que rodea a los datos para que pasen de ser un mero “recurso” a un reflejo de identidades individuales y colectivas. Además, debemos evaluar críticamente la vigilancia incontrolada por parte de los gigantes tecnológicos en alianza con agencias estatales, conscientes de que nuestras experiencias históricas con la explotación y el colonialismo encuentran nuevos ecos en esta era digital.
Soberanía de datos y transparencia algorítmica como posibles estrategias contra el colonialismo de datos
Como se describe en esta publicación de blog, el principal problema del colonialismo digital sigue siendo doble: por un lado, la explotación capitalista de los trabajadores persiste, como lo ha demostrado el ejemplo de los moderadores de contenido en Kenia. Por otro lado, los consumidores de productos digitales también están colonizados. Mejorar los derechos laborales en países como Kenia y responsabilizar a las empresas de tecnología por los minerales que procesan para sus productos, así como por todo el proceso de producción, es un aspecto importante que debe mejorarse. Por la simple idea de igualdad, los trabajadores en todas las partes de la cadena de producción deberían disfrutar de una protección laboral tan profunda como la que disfrutan los programadores de Silicon Valley.
Yendo más allá de esto y centrándonos en los argumentos presentados por Couldry y Mejías, el consentimiento informado del individuo es una piedra angular para devolver la autoridad sobre los datos a los consumidores. Por lo tanto, la soberanía de los datos surge no solo como una necesidad técnica sino como un principio fundamental para un enfoque digital decolonial. La soberanía de los datos va más allá de simplemente tener control sobre los propios datos. Se trata de reconocer los datos como una extensión de uno mismo, de su identidad digital, y garantizar que no sean explotados. El RGPD, si bien es un esfuerzo encomiable, es un punto de partida. La verdadera soberanía de los datos significaría que los usuarios tienen derechos claros e inequívocos sobre sus datos, casi similares a los derechos que uno tiene sobre la propiedad personal.
Por tanto, las plataformas tendrían que reimaginar radicalmente sus estructuras y funcionalidades. Los usuarios deberían poder comprender claramente cómo se utilizan sus datos, no ocultarlos detrás de términos de servicio complicados.
Además de esto, dotar a los usuarios de herramientas que les permitan un control granular sobre sus datos podría permitirles elegir intencionalmente qué datos revelar. También debería recaer en el poder del usuario decidir quién o qué va a pasar con sus datos y con qué fines. Esta visión exige no sólo innovaciones técnicas sino un cambio fundamental en la forma en que las plataformas perciben y respetan los datos de los usuarios.
En esencia, la soberanía de los datos, como destacan Couldry y Mejías, es una piedra angular del proyecto más amplio de descolonización digital. En su llamado a plataformas más justas, las plataformas pasan de ser entidades extractivas a convertirse en custodios que priorizan la agencia de los usuarios y el respeto en el ámbito digital.
Partiendo de la premisa del colonialismo de datos, se puede identificar que los algoritmos contribuyen a dichas prácticas de colonización.
El trabajo de Gillespie, “Custodios de Internet”, describe cómo estos algoritmos, diseñados e implementados por plataformas dominantes, guían una parte importante de nuestras experiencias digitales.
Más que simplemente clasificar y sugerir, son fuerzas poderosas que seleccionan contenido que se alinea con ciertas preferencias, empujando narrativas a un primer plano o relegando otras a la oscuridad. El funcionamiento de estos algoritmos y cuáles son sus fórmulas matemáticas subyacentes permanece prácticamente oculto a los usuarios.
El trabajo de Gillespie proporciona una comprensión fundamental de que los algoritmos no son sólo líneas de código neutrales, sino más bien la columna vertebral de las prácticas digitales coloniales.
Al soportar el peso de las decisiones tomadas por diseñadores humanos, influenciados por consideraciones sociales, políticas y económicas, las funcionalidades de los algoritmos incluyen opciones estratégicas, que reflejan dinámicas de poder que recuerdan a la histórica vigilancia colonial. Los territorios digitales que gobiernan son vastos y se extienden desde las redes sociales hasta las recomendaciones de noticias, y dan forma no sólo a las percepciones individuales sino también a los valores sociales y las narrativas culturales.
Es necesario afrontar frontalmente esta hegemonía algorítmica, siendo la transparencia el paso inicial. Una vez que los formuladores de políticas, los políticos y los consumidores tengan una mayor comprensión de las prácticas colonizadoras de los algoritmos de las grandes tecnologías, podrán tomar medidas más informadas para garantizar medios digitales más justos. Además de esto, a los usuarios se les podría dar la posibilidad de optar por no participar, cuestionar o ajustar ciertas determinaciones algorítmicas, permitiéndoles un papel más directo en la configuración de sus visiones del mundo digital.
Para concluir este pensamiento, un espacio digital verdaderamente descolonizado opera de manera transparente y defiende la agencia de los usuarios, asegurando que el ámbito digital refleje el rico tapiz de diversas voces y perspectivas, en lugar de una narrativa monolítica curada por unos pocos.
Hasta mi proximo Post…